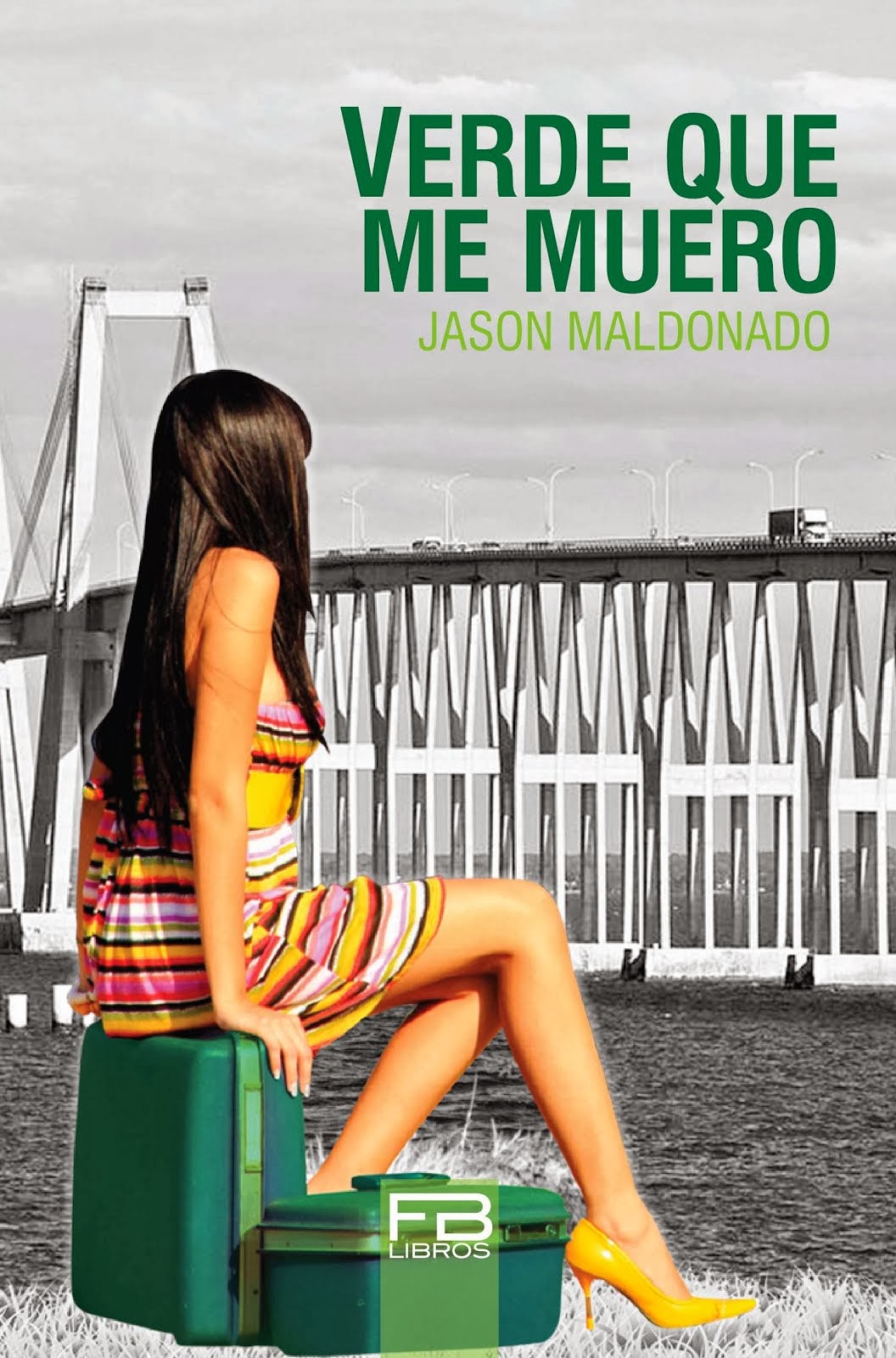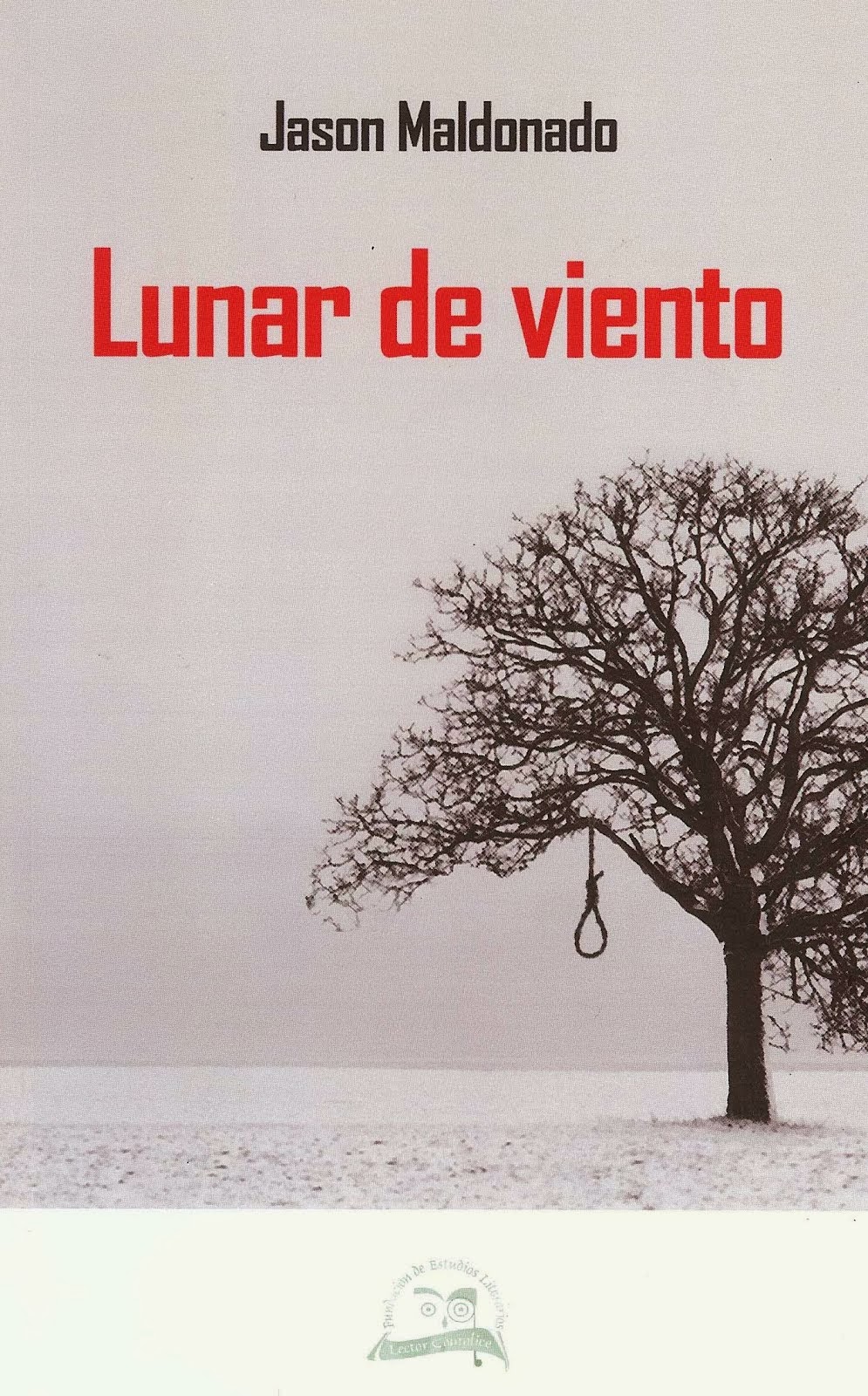Cuando era niño mi monstruo
favorito era Drácula. Más allá del masoquismo que la frase implica, lo que
obviamente quiero decir es que nada me aterrorizaba más que el vampiro, pero no
me perdía una de sus películas en sus diversas versiones. Al terminar de leer
este espeluznante libro, Ajuar funerario
de Fernando Iwasaki, reviví justo el tema de mi miedo al vampiro de
Transilvania y recordé el ritual de mi abuela colocándole dos velas todos los
lunes a las siete de la noche a las “ánimas benditas” (no a Drácula) tal como
ella las llamaba. Lo que nunca entendí fue el hecho de que las colocara en el
baño (¿será que eran estíticas y aquello las ayudaba en algo?). Pero el cuento
viene al punto porque si había algo que también me asustaba, eran las sombras
danzantes que salían alargadas desde el baño quedando justo en mi ángulo visual
desde mi cama. No les quitaba la vista, como si con aquello hubiera evitado que
alguna sombra se metiera en el cuarto.
Todos tenemos cuentos de terror y
misterio que contar. Unos más que otros. En las fiestas de adolescente lo más
importante era coronar con una chica o chico (dependiendo de las apetencias) en
medio del baile y si no se era diestro en materia de cortejo, para eso estaban
las fábulas de ultratumba: para llamar la atención. A mí lo único extraño que
me sucedió, tendría unos 14 o 15 años, fue una madrugada en que la sed me
obligó a levantarme por un vaso de agua y estando en la cocina, se prendió la
licuadora. Así mismo, solita. Vi cómo el potenciómetro giró a ON. Desde
entonces me acostumbré a dormir con mi vaso de agua al lado.
Hoy mi hijo tomó el Ajuar funerario y empezó a leer en voz
alta. Fue increíble ver cómo su rostro cambiaba de expresión a medida que
avanzaba en su perfecta lectura. Su cara de asombro me hablaba de la sorpresa
que aquellos textos producían en él. Al finalizar cada uno correspondió la
necesaria aclaratoria de todo ese mundo literario y fantasmal que Iwasaki
domina a la perfección. Luego vino la frase «Papi, hoy no voy a dormir» y mi
consecuente respuesta «Sí dormirás. Deja explicarte». Prefirió entonces que
fuera yo el lector después de su petición: «Lee tú y pon esa voz que pones, la
de misterio». Disfruté cómo se metía en la historia, mérito absoluto de Iwasaki
en esa brevedad alucinante que te atrapa. Posterior a ello vino una frase que
solté vía tuiter: «Papi, qué aterrador ese cuento. Léeme otro».
Cada uno de los relatos de este
libro te asombra, te impacta. Sabes que estás dentro de un juego literario
repleto de terror y misterio, y aún así, precavido como se supone que debes estar,
te conmocionan por igual desde el principio. Los finales también te mueven el
piso y resultan tan inesperados como escalofriantes. Ajuar funerario ya va por su sexta edición (por algo será), así que
si tienen la ocasión de leer este libro, háganlo. Ahora bien, cierro y
justifico la divagación sobre el cuento
de mi infancia, empalmando con el epílogo que el propio Fernando Iwasaki hace
sobre su libro. Si los relatos resultan terroríficos, más creepy es lo que cuenta de su infancia y el entorno que propició en
el niño, que muchos años después, escribiría Ajuar funerario. Todo tiene sentido y al terminar de leerlo, uno se
dice: “con razón”.