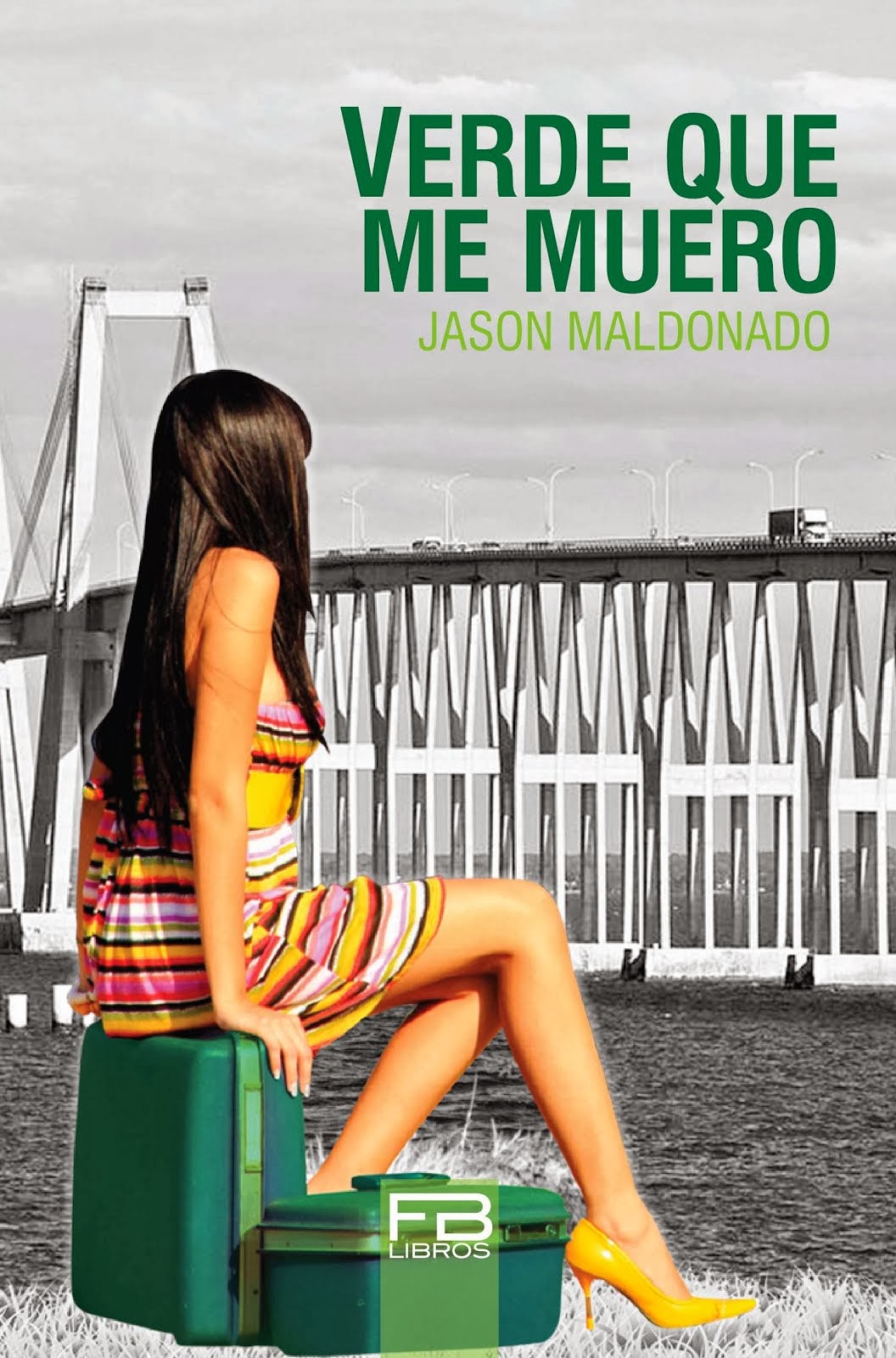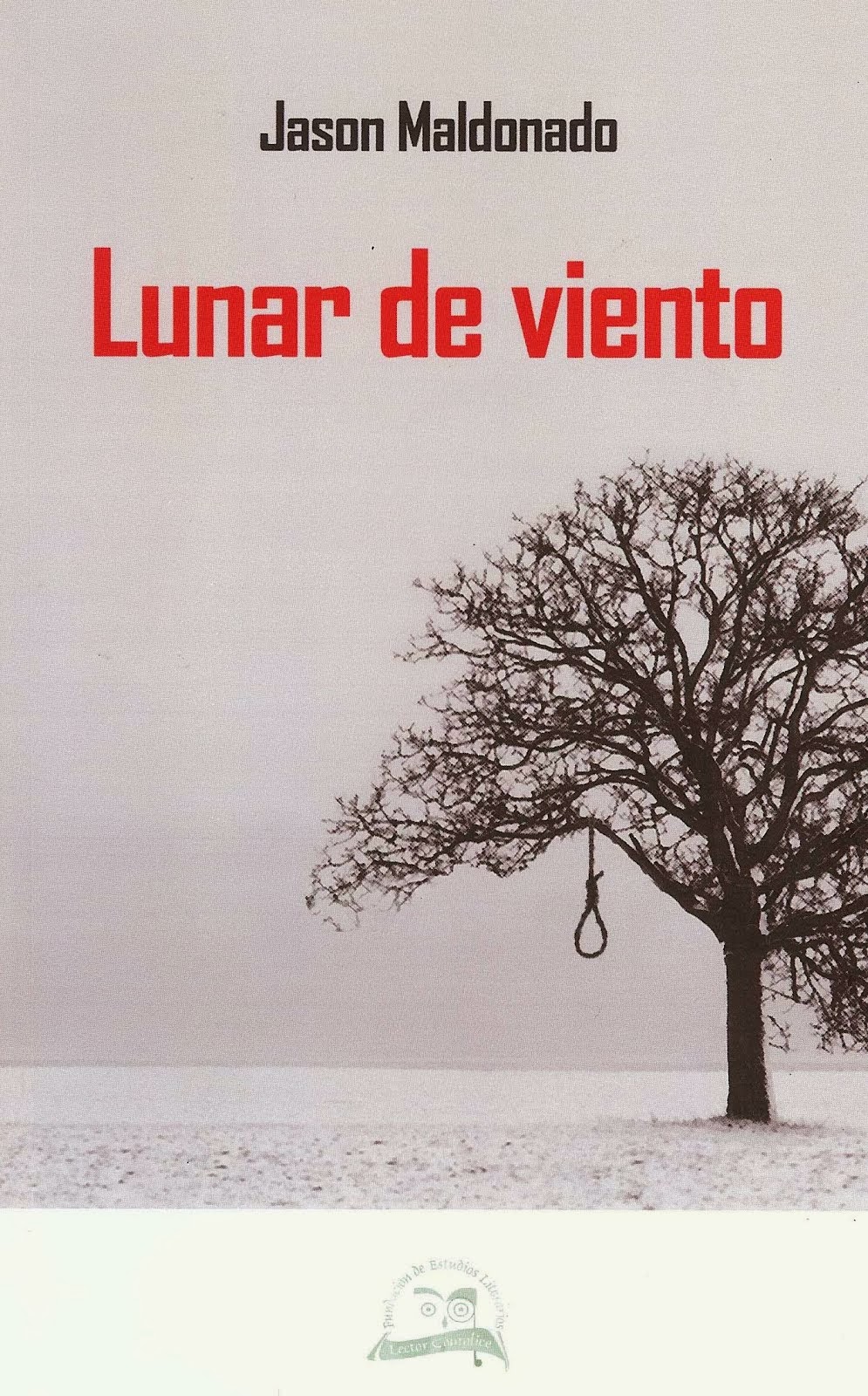(Los capítulos anteriores en el tag Neftalí Noguera Mora).
Se ha escrito tanto sobre Francia, que ya parece agotado el tema. Por otra parte, es imposible disimular la timidez que sobrecoge al escritor joven cuando se aboca a la gratísima pero difícil tarea de interpretar una vez más en la historia de la cultura el sentido universal, tentador y profundo de esta patria generosa, amada y soñada por la humanidad. Francia es la lección perdurable, más espontáneamente aprendida por los hombres de todas las razas y de todos los climas. Pienso, por esta razón, que si lo fundamental para su interpretación ha sido explorado hasta en las más profundas vetas, nos queda a lo que hemos llegado tarde en este camino, la modesta satisfacción de referirnos al simple episodio personal, cuando por él queremos dejar constancia de nuestra devoción a aquel pueblo y a su maravillosa aventura humana.
Considero innecesario, pues, advertir a los lectores, que están estas notas emocionales lejos de pretender convertirse en un ensayo afortunado sobre materia tan gastada a la que sólo el genio puede hallarle nuevas facetas, capaces de sorprender al mundo de hoy.
Fui a Francia, como han llegado hasta ello todos los hombres de buena voluntad; crucé su territorio sentimental en una de esas romerías devotas que hace infinitamente gratas la religión del amor. Y acerqué mi corazón al palpitar de sus caminos y de sus campiñas, como el creyente aproxima sus oídos al rumor de Dios, en las majestuosas liturgias de los templos antiguos. Me tocó, no sé si en suerte o desgracia, presenciar la angustia de un pueblo noble, en la doliente convalecencia de sus heridas profundas. Si la guerra de 1939 golpeó duramente al pueblo francés, allí están en pie, más señeros que nunca, sus monumentos y sus lecciones, para decirnos cómo de cada un o de sus pesares, asoma un noble rumbo para la humanidad.
En un soleado mediodía del 26 de junio de 1946, crucé la frontera franco-belga por la ruta de Valenciennes, con mis amigos venezolanos Rómulo Lander Márquez, Roberto Martínez Herrera y Victor Materán. El automóvil que nos conducía iba manejado por un veterano belga de las dos guerras, francotirador de las filas del Movimiento de Resistencia de la última. Mientras el vehículo se deslizaba suavemente por aquellas carreteras rectas y anchas, que parecían romper las entrañas de los campos sembrados de trigo y de patatas, el veterano iba relacionando el paisaje con la odisea de sus gentes en los días de la guerra y en las noches de la ocupación enemiga. Nos esforzábamos por no peder aspectos de sus relatos y del paisaje.
Dos impresiones asaltan al viajero que pisa hoy la tierra francesa: dos impresiones que se compensan. La una, de pesar, por la obra destructora que allí cumplió la guerra; la otra, de admiración, por la voluntad y la energía que aporta amorosamente el pueblo para la reconstrucción.
Nuevos hogares van sustituyendo a los destruidos por las bombas y la metralla en las campiñas inocentes; las escuelas y los templos vuelven, gozosos, a albergar bajo sus techos refaccionados la esperanza y la fe; y, al lado de los puentes volados por el enemigo, o por los patriotas de la resistencia, se reincorporan las nuevas estructuras, más modestas que las antiguas quizás, pero más solícitas al paso de la nueva vida que comienza a circular por las arterias convalecientes.
En los suburbios de Cambrai ciudad martirizada una vez más, que comienza a levantarse de los escombros polvorientos, se puede observar la más impresionante herencia de la guerra: millares de automóviles blindados, ambulancias y tanques de guerra, destruidos o abandonados, ocupan cerca de diez hectáreas de terrenos, que semejan una granja de la muerte. Es un vasto cementerio de acero herrumbroso. Nos hemos consolado pensando que, en la próxima primavera, millones de ondulantes espigas habrán reemplazado el panorama desolador. Ya, en esta primavera, las mieses circundan, como para ocultarla a los ojos de la nueva humanidad, esta horrenda perspectiva de la derrota material.
Pese a estos detalles, el conjunto es alentador. Si las aldeas se ven un poco descuidadas y solitarias y las paredes de las casas, descalabradas y sin pintura, esto indica –y lo confirma el grado de cultivo de los campos –que los franceses, fundamentalmente previsores, se ocupan, en primer lugar, en reconstruir su economía industrial y agrícola para asegurar a la nación inminentes mejoras en las formas de vida y en la situación alimenticia.
Los contornos de Aubigny son una inmensa granja, donde la variedad de los cultivos inscribe en el paisaje la más alucinante policromía. El lindo pueblecito de Saint-Quintin, a las orillas del romántico Somme, parece en el verano materialmente arropado por los trigales y los viñedos. Con todo y la posguerra, provoca ser un modesto vecino, granjero de Saint-Quintin. Igual confortador panorama ofrecen las hermosas aldeas de Pernonne, Omiecourt, Fonches, Lioncourt, Roye, Trillelloy y Creil. En este último pueblo, nos conmovió ver la ancha playa fluvial, repleta de niños franceses, deleitados con el tibio sol veraniego. Hemos visto muchos pastores alegres, cantando junto a sus rebaños en las voluptuosas colinas de Francia. Todo lo observado parece indicar que el noble pueblo galo avanza en el camino de la recuperación de su bienestar y de su alegría.
Hasta aquí han llegado nuestros apuntos, cuando vamos entrando en París por la antigua y célebre Avenida de la Chapelle.
Cuando los propios franceses hablan de su encantadora capital, establecen la diferencia de antes y después de la guerra. A diario recordarán en el teatro, en el café, en los parques o en el tren subterráneo la ciudad-luz de 1938, por ejemplo. Esto para las jóvenes generaciones, que las más antiguas cierran su frontera ilusionada a partir de 1914. De ambas actitudes, tengo observaciones y recuerdos. Sin embargo, el que no hubiera conocido la ciudad antes de la guerra, la sentiría tan igual a la que ha soñado, a no ser por la escasez de muchos artículos esenciales y una marcada ausencia de luz en sus hermosas plazas y avenidas. Hay polvo y desaliño en las mesas de los cafés y se intuye, a simple vista, que los hombres y las mujeres de Francia están muy lejos de sentirse satisfechos de su menguada elegancia actual para el comer, para el vestir, en una palabra para el vivir. Está rota la vieja armonía parisiense y augura muchas dificultades y sacrificios repararla.
El sentido de la pulcritud exterior en la mujer francesa ha sido duramente golpeado. Como le preguntase a una chica, en el paseo vespertino de los Campos Elíseos, su impresión sobre el París de hoy, la sintetizó agudamente a su manera, con un rayo de inteligencia natural en su semblante contrariado: “París está mal, no hay jabón”.
No se puede confundir la situación tolerable para el extranjero que cambia dólares y otras divisas solicitadas en el mercado negro, con la que afronta el pueblo francés, sometido a las fluctuaciones peculiares de su economía. Una comida de cuatrocientos francos en el Restaurante “La Source” o en el “Saint Michel” de la célebre avenida parisiense, clasificados en la categoría “D”, para clase media y trabajadores, sólo es apto para un paladar acostumbrado en cinco años de privaciones. De otra manera, precisa disponerse a gastar tres mil francos –aproximadamente cincuenta bolívares al cambio en el mercado negro –para poder disfrutar, sin las molestias de los cupones de racionamiento, de una buena cena de contrabando en los mejores restaurantes de los Campos Elíseos, donde no se puede entrar con cuatrocientos francos. Pero aún así, esta situación va superando rápidamente.
Todos estos detalles prometen ser sacrificios transitorios. La ciudad permanece intacta en su vieja alma clásica. Los teatros están abiertos como antes de la guerra; el movimiento intelectual surge renovado y poderoso, acicateado en la dura experiencia de los pasados sufrimientos; las galerías artísticas recobran su viejo esplendor. En resumen, cuanto constituye la herencia sentimental del pueblo galo se está levantando con energía inusitada de su doloroso lecho de postración.
Se respira ya un aire liviano, francés. La alegría ambiental, cósmica, parece disipar empeñosamente los nubarrones trágicos de los años de ocupación alemana. La Plaza de la Estrella, los Campos Elíseos, el Trocadero, las Tullerías, los jardines de El Louvre, la Cité, el Bois de Boulogne y Versalles –para citar lugares más conocidos –se presentas repletos de gentes alegres, curiosas de arte, de antigüedad y de redescubrimiento emocional. Se nota que la noble ciudad recupera su condición de “cita” de todas las gentes del universo. Resulta un desenfado agradable, elegante y familiar en todas las cosas. Estos días del verano en París se ofrecen, con su gracia antigua, como un sedante altruista para los viajeros fatigados y para las gentes remordidas o tristes.
El último domingo de julio –no litúrgico como los de Brujas, de que habla Rilke en “Turnes” –las gentes pacíficas y bondadosas de la ciudad y centenares de visitantes plenaban los caminitos, las orillas de los románticos lagos, los bancos y las partes más sombreadas del Bosque de Bolonia, como en una devoción del reposo, lejos de los recuerdos malos y de las pesadillas lúgubres de los años pasados. Un fin de semana inmejorable. Ágiles muchachas en bicicleta y románticas parejas perdidas en los frescos rincones que enmarcaban bonanza del día en aquella admirable antesala de la naturaleza gala. En la calle, en medio del mejor refinamiento de la gracias, el francés continuaba ratificando su fe y su amor hacia la vida en la natural e imprescindible liturgia del beso.
De la guerra, apenas se habla. No se acomoda a la sensibilidad de aquel pueblo el recuerdo insistente de la desgracia pasada. Sus pensamientos y sus acciones se dirigen hacia el objeto más real, más próximo y urgente del porvenir. No sé si resignados o gustosos, los franceses comparten estos primeros meses de liberación con las tropas y numerosos funcionarios norteamericanos y canadienses, quienes demoran bajos sus techos hospitalarios desde la invasión. La policía militar norteamericana se muestra bastante activa e interviene en la organización actual. No oí hablar de los alemanes, ni bien ni en mal. Prefieren los franceses no tocar el tema. Muchos prisioneros de guerra, los soldados corrientes, trabajan en las fábricas y en la obra de reconstrucción económica de la Nación, sin que se sientan asediados por la vigilancia de un cancerbero feroz. Devengan salarios humanos que les permiten atender a sus necesidades. Otros –quizás los que sobrellevan acusaciones de crueldad o de rapiña –cruzan en las mañanas y tardes las calles de París, hacinados sobre camiones descubiertos, huraños, silenciosos y como insensibles, con dos letras grandes bordadas en la espalda sobre el uniforme oscuro: W. P., abreviatura inglesa de prisionero de guerra.
En los momentos en que visitamos a Paría los salones de la Conferencia se aprestan a recibir las Delegaciones de las Naciones Unidas, para la discusión de la Paz. El señor de Gásperi, representante de la nueva Italia, ha llegado a la ciudad. Y lo que más me ha emocionado: he asistido al momento en que llegaban al Gran Hotel, en la Avenida de la Ópera, los Delegados chinos, muy elegantes y ceremoniosos, con su legión de secretarios y secretarias, de ojos oblicuos y caras relucientes.
En las redacciones de los diarios, en los cafés y en los paseos, la Conferencia de la Paz es el plato del día.
Un suceso personal es índice, de esta agitación: en Les Vignes du Seigneur, viejo restaurante de Monmartre, me han cobrado –anfitrión y tres comensales –diez mil francos por una modesta comida, en la que sólo destacan los palominos y el champaña. Un escándalo de precios. Hemos sido solícitamente atendidos, e, informados de nuestra procedencia, la orquesta típica compuesta por un violín, acordeón y piano, nos ha regalado con música suramericana, precedida de La Polonesa. En un intervalo de silencio, el mozo nos espeta respetuosamente: “¿Cómo se preparan para la Conferencia, señores delegados?” Muy poco hemos podido replicar, entre dientes, desconcertados. El muy fino servidor, de muy buena fe o con perspicacia muy francesa, adelantando posiciones para la propina, pretende, inopinadamente, anticiparse también a vernos atravesar los jardines de Versalles con los supuestos colegas chinos. Antes que los propios Delegados, nosotros, los tristemente simbólicos, hemos pagado en la fantástica noche de Monmartre el noviciado de una Conferencia, que no habremos, seguramente, de presenciar ni de escuchar. Una explosión de sabroso humorismo ha suscitado la sorpresa. Es éste el París de todos los tiempos y nosotros, los venezolanos presentes, pagamos también la entrada en la antesala del buen espíritu francés.
¿Por qué aman tan consecuentemente los hombres de todos los países a París? La respuesta sólo se elabora mirando al propio París. Tantos siglos de cita de distintas culturas en el viejo centro de la civilización occidental han permitido la sedimentación de cada uno de aspectos, las más de las veces objetivos, que encantan a los visitantes. Nuestros pueblos importaron tantas modalidades de la capital francesa, que luego olvidaron su cuna y las creyeron expresiones propias. Pero las vuelven a tropezar al correr de los años, con toda su gracia olvidada, hasta en los más humildes rincones y barrios de la ciudad. Yo no he encontrado ninguna diferencia entre los kioskos de baratijas, diseminados a todo lo largo de la Avenida de la Chapelle, o en el terminal del Boulevard Saint Michel, -el Boul Mich de los parisienses– con los desaparecidos gatos de la Playa del Mercado en Caracas. El mismo color, el mismo polvo y una idéntica técnica en la selección de los artículos. Desde las pálidas y dolientes comunes en los amoríos provincianos de la Venezuela de treinta años atrás, hasta los corbatines de lazo hecho, que se sujetaban al cuelo alto con un grueso broche de garfio. ¿Qué significan estos artículos paralizados en una venta destinada a los parroquianos? Nadie podría explicarlo, como tampoco hallaría la razón del quincallero para no legarlos al perol de la basura. Pero estos detalles tan imperceptibles como pintorescos, enlazados con otros, son el encanto de París. Es el encuentro con la otra ciudad lejana que ya olvidó su consecuencia con el modelo generoso. Viendo la cantidad de lujosos coches tirados por cabellos que trasportan en París, en Bruselas y en las viejas ciudades europeas, he recordado con nostalgia la única victoria que sobrevive en Caracas y se insinúa humildemente en la Plaza del Municipal, con el complejo de inferioridad producido por el cognomento de lechuza, otorgado por el ciudadano moderno, porque apenas quedó para las últimas estampas nocturnas de la bohemia caraqueña. Me duele pensar que, cuando Isidoro, el viejo cochero bigotudo, cargado de recuerdos y de complicidades, tome la senda anónima y niveladora del Cementerio General del Sur, habrá desaparecido el último vínculo entre el París de todos los tiempos y la Caracas afrancesada y versallesca de fines del siglo pasado.
Está intacto lo perdurable de París. Lo encontramos desde la tumba de Napoleón en Los Inválidos, hasta en la eternidad musical y divina de sus poetas y artistas en el sueño glorioso del cementerio de Pere Lachaisse. Sobre mármoles perennes, se entrelazaban las sombras de Musset, de Lamartine, y de un extraño huésped atormentado que allí buscó su asilo disolvente entre los huesos armoniosos de sus hermanos de locura: Oscar Wilde. Lejos ya del sueño de los eternos insomnes, consagré un recuerdo a Paul Verlaine, al borde de una copa de ajenjo, de su ajenjo, en la Rotonda, en su Rotonda… “¡Ah quand refleuriront les roses de semtembre!” Maestro…
Me contaba, con pena y emoción de hallazgo a la vez, mi fraternal compañero de viaje, el Teniente de Navío Cerveleón Fortoul Pineda, el curioso descubrimiento que hizo de una biografía del Libertador escrita en islandés y expuesta en la vitrina exterior de una vieja librería de Reykjavik. Fue para él una verdadera tragedia el no poderla adquirir, porque el comercio estaba cerrado y el avión a punto de partir. Un caso parecido me sucedió en París la mañana del domingo –una de estas claras mañanas en que con los hombres amanecen la esperanza y la fe– cuando la curiosidad me llevó a oir la primera misa de Notre Dame. A la salida, casi con el alba, crucé el puente de la Cité y me eché a andar como un sonámbulo por el paseo del Sena. Pasando frente a los clásicos kioskos de libros viejos, me detuve accidentalmente en uno, adornado con antiguos dibujos. En su vitrina cerrada, sobre una pasta de tela decadente, distinguí el nombre de Bolívar. Era la biografía de Marius André. Pero el mercader no aparecía. Sobre los empolvados techos de las casetas y los árboles de la avenida batía la deliciosa brisa matinal. Esperé largo tiempo, acodado en el malecón, mirando las aguas y los pescadores trasnochados entre los viejos botes, enarbolada la caña sobre el brazo pujante como una bandera fluvial. Miré a todos lados y no hallé el fruto de la madrugadora faena. Los peces no acudían a la cita mortal. La mañana parecía emerger más clara de los ojos de los curtidos hombres ribereños. Ellos y el río eran el mágico despertar de París. Quizás se sentían bien pagados con enmarcar el paisaje del Sena, luchando con sus designios, limpiamente amanecidos, sin ambición y sin desaliento, con esa bondad natural que sólo puede regalarnos la mañana sobre las aguas. Muchos siglos han repetido cotidianamente la misma historia. Bien vale París una misa, dijo el Rey, y la primera misa de Notre Dame, con el telón de fondo del apacible Sena y sus románticos exploradores, me compensó la pena de no haber obtenido el histórico recuerdo del Libertador. ¡Cuántas mañanas –pensé para resignarme– esperó, frente a la filosofía de estas aguas, trasnochado y errabundo, la aventura lejana y radiante, el atormentado caraqueñito de 1808!
El único desayuno de ese día fue el amanecer sobre el Sena. Más fuerte la emoción que el sueño, crucé frente al Hotel de Ville y me dirigí a Monparnase. Pienso que nada ha variado: allí están intactos, magníficos y elocuentes, como una lección de supervivencia amorosa, los viejos barrios, con sus parquecillos, calles y avenidas, más perdurables que el genio de todos los tiempos que los novelizó y que la poesía misma, surgida como una flor nocturna de sus viejos cafés y restaurantes; allí está el Medioevo, en su mejor expresión tangible, penetrando en los sentidos como una borrachera insensible.
Durante la noche de Monmartre siempre es Monmartre. Lo que el viejo barrio sobrevive es la decoración perdurable de la leyenda. La salida de la Estación del Metro de la Plaza Pigalle, el encuentro sorpresivo del Moulin Rouge y la perspectiva ascendente de la colina que lleva a la basílica del Sacre-Coeur, dan la impresión de un sueño iluminado. Especie de brusco despertar en un Monte Piedad caraqueño, eufórico, borracho, musical, con la natural distancia de la pátina, la historia y la novela. Al encuentro de cada morada secular, da la impresión de estar frente a una mansión impenetrable de espíritus malignos. Si llegaran a faltar los viejos apaches legendarios, como un sello clásico del barrio, no menos lucido papel representan las cantidades de tipos aventureros, de nervudos brazos tatuados, quienes invaden los cafés y se sientan en sus mesas, en una verdadera orgía de Armagnac y frases oscuras inconexas. Debo confesar que apenas es un heraldo de otra edad esa novelización macabra que acompaña a Monmartre. Al contrario, sea por la presencia de la Policía Militar Norteamericana, o porque en la natural evolución de la ciudad, la vieja realidad ha sido superada, las noches permiten hoy curiosear sin temores ni grandes complicaciones, la evocadora perspectiva del romántico barrio con su hermosa Plaza Jean Baptiste Clement y aquella Rue de Saint Eleuthere, que alberga la Comuna Libre del viejo Monmartre, como en una suave territorio del sueño. En la casa Nro. 4 de la Calle Saint Rustique descubrí toda una peña de artistas instalada en la más antigua romántica botillería: “Chez ma Cousine”. Una noche, a nuestro lado, anónimo entre los concurrentes alegres, parecía hilvanar su mundo sobre la iluminada copa de ajenjo, Eric Von Stroheim, uno de los mejores actores de la pantalla francesa.
Abandonamos a París en una madrugada, alegremente confiados en la inmortalidad del espíritu de Francia. Días antes –ya lo dije– habíamos visitado Los Inválidos y el Cementerio de Pere Lachaise. En ambas moradas de la muerte, parecía flotar para la vida de un pueblo el acicate perdurable de los héroes de la acción y del pensamiento. Inclinados sobre el hundido mármol napoleónico, se fortaleció nuestra fe en la noble pujanza francesa. Y allá lejos, en lo desconocido, desde su diabólico mundo de locura y delirio. Arthur Rimbaud continuaba “lanzando uvas ardientes sobre las bahías”. Antes de traspasar las puertas de la ciudad alucinante, el madrugador pregonero dejó caer en nuestras manos un diario cualquiera. Nuestras miradas se detuvieron en la caricatura, alusiva a la Conferencia de la Paz. En primera plana, como un editorial a tres columnas, se dibujaban la Torre Eiffel y una paloma con la rama de oliva en el pico, pugnando por entrar bajo la cúpula. Al pie, aparecía esta leyenda: “¿Logrará entrar, ahora, definitivamente?” Sin hacer caso de sus propios quebrantos, cual olvidada de sus dolorosas privaciones, Francia continuaba, como en sus grandes días de creación y de alegría, avizorando maternalmente el dramático horizonte de la humanidad.
Si esa rama de oliva se hiciera árbol inexpugnable, olivar eterno, con la paloma volando sobre sus campos dulces y sus idílicas aldeas, Francia recobraría su paz y su alegría, que hace siglos vienen siendo la paz y la alegría del mundo.
Mar Atlántico, a bordo del “Nueva Esparta”.